Alejandra Ciriza, reconocida científica social: "La política de la crueldad nos lleva a situaciones horribles"

"Las plantas son muy importantes en la vida de los seres humanos y en la vida de todos los seres vivos", dice Alejandra Ciriza mientras prepara un té de hierbas en la galería de su casa. Madre de dos hijos y una hija -"que son cosas distintas"- y en pareja desde hace 50 años, la licenciada y doctora en Filosofía, es conocida por sus aportes académicos como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del Conicet(ya retirada), militante de derechos humanos y activista feminista.
Alejandra Ciriza (3)

Ramiro Gómez / Los Andes
"Desde siempre me interesó intensamente la lectura y desde muy joven supe que quería dedicarme a la filosofía. Mi trayectoria profesional es casi una biografía del Conicet, donde ingresé en 1985. Fue el maestro Arturo Roig quien me formó en el campo de la investigación científica cuando volvió del exilio", repasa. Asimismo, las tareas domésticas son fundamentales para esta mujer que a la par de construir una familia se especializó en estudios y genealogías feministas de América del Sur hasta convertirse en una referencia ineludible.
Es una mañana soleada y silenciosa en la casa de Alejandra Ciriza. Su living tiene esculturas y grabados de su hija Martina, pinturas de su hermano, recuerdos de viajes, muchos libros y una escenografía tan cálida y amable como ella. En el pasillo que antecede a su escritorio hay una fotografía de su madre, están sus zapatos blancos y un collar que también le perteneció. De su biblioteca repleta de libros cuelgan dos escobas violetas, el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito y pequeñas imágenes que la representan.
Alejandra Ciriza (13)

Ramiro Gómez / Los Andes
Intelectual filosa y docente comprometida, la directora de la Maestría en Estudios Feministas de la UNCuyo recibió en junio de este año en Bogotá, Colombia, el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (Clacso) en mérito a su trayectoria académica y su valioso aporte al desarrollo del pensamiento crítico. "Este reconocimiento me produjo ambivalencia por el contexto actual. Porque si bien he trabajado mucho a lo largo de mi vida también hubo una institución, el Conicet, que sostuvo la posibilidad de que me dedicara a la investigación", apunta.
-El Conicet es un sistema muy frágil, porque a diferencia de lo que sucede en otros países de América Latina, donde está incorporado en las universidades, en Argentina -como en Francia-, el sistema está separado de ellas. Además es una institución relativamente pequeña, muy especializada y eso lo vuelve frágil, porque es muy fácil pasar por encima nuestro. La situación actual es crítica por el recorte de presupuesto, la estigmatización de determinadas líneas de investigación y un especial ensañamiento con las Ciencias Sociales y Humanidades, sobre todo si no son rentables.
-¿Cree que la intención política es paralizar la investigación científica?
-La idea que la clase dirigente actual tiene sobre la investigación científica es propia de gente que no pasó por un sistema así. Lo que cree el gobierno es que el Estado no debe invertir en investigación ni debe existir ciencia pública. En todo caso, suponen que deben financiar las empresas privadas. Lo cierto es que la Argentina tiene el sistema de ciencia pública, hasta ahora -porque se están encargando de destruirlo- más reconocido de América Latina. Si miran los ránkings, que a ellos tanto les interesan, Argentina tiene tres Premios Nóbel en Ciencias (Bernardo Houssay en Medicina (1947), Luis Federico Leloir en Química (1970) y César Milstein en Medicina (1984). Eso nos debería llevar a pensar que alguna importancia tiene la ciencia pública. Creo que la política de la crueldad nos lleva a situaciones verdaderamente horribles.
-¿Por qué es importante financiar y sostener la ciencia pública?
-En primer lugar es importante porque la ciencia pública y digna produce conocimientos que jamás subsidiaría una empresa. Monsanto y compañías que financian investigaciones en transgénicos lo hacen porque les implica ganancia. Nadie hubiera financiado una investigación en glifosatos como la del científico Andrés Carrasco porque implica poner en cuestión la mercantilización del conocimiento. Hacer investigación no es lo mismo que desearlo. Investigar es un proyecto de vida riguroso que implica un comprometido trabajo humano.
Alejandra Ciriza (10)

Ramiro Gómez / Los Andes
-¿Qué lugar ocupa la Inteligencia Artificial en la investigación científica?
-La Inteligencia Artificial no piensa, es un procesador y un producto de un sistema binario de pensamiento que puede producir conocimientos sesgados y racializados. Los datos de la IA son cargados por miles de humanos que creen que eso es inocente y hacen trabajo gratuito para el capital. Además la IA produce un tremendo daño ambiental porque esos procesadores consumen más energía que países enteros. El trabajo humano no es registrado como parte importante de la vida a nivel global y por eso estamos en una sociedad que desprecia el trabajo doméstico y cree que desde arriba descenderá un orden social deseable.
-Durante la reciente expedición marina, el Conicet tomó un protagonismo inusual, ¿cómo vivió esa cruzada histórica?
-Conozco el sistema de cerca porque durante 40 años fui parte y no me sorprende porque sé el trabajo que existe detrás, con biólogos formados en todos los estamentos, desde becarios hasta investigadores asistentes, adjuntos, independientes, principales y superiores. Sin embargo, esas carreras están siendo interrumpidas. En 2024 no hubo llamados y quienes obtuvieron el ingreso a la carrera de investigación en 2022 aún no fueron incorporados. Además, quienes se presentaron en 2023 desconocen los resultados de la convocatoria. Para que un sistema de ciencia y técnica funcione debe haber continuidad y respeto.
-¿Cómo experimenta las diferencias de pensamiento sobre los temas que la convocan?
-Creo que es importante escuchar lo que piensan otras personas porque sino es todo un monólogo y es valioso darse la oportunidad de discutir y discernir porque eso nos hace más humanos. En filosofía las preguntas son centrales y en el campo filosófico no tienen una respuesta unívoca. Esa visión crítica está, como también saber que a la alegría hay que conquistarla todos los días a pesar de la disconformidad.
-¿Cuáles han sido sus principales aportes para ser reconocida en el campo científico por una institución como Clacso, que nuclea a más de 800 centros de investigación y posgrado de América Latina y el Caribe?
-Creo que enfocar el feminismo desde "Nuestramérica", con una perspectiva histórica, un punto de vista que tiene mucho que ver con el filósofo e historiador Arturo Roig, mi maestro y director. Empecé haciendo historias de las ideas latinoamericanas del siglo XIX y mi primer gran amor en estas investigaciones fue un proyecto sobre Manuela Sáenz (patriota y militar ecuatoriana, reconocida por su participación en la independencia de América del Sur y compañera de Simón Bolívar). Por entonces el material era muy escaso y tuve la fortuna de que la Universidad Andina Simón Bolívar me invitara a dar un curso. Cuando fui aproveché para traerme una infinidad de copias de archivos que no estaban disponibles en Argentina: era otra época y no había internet.
-¿Cuándo supo que era feminista?
-Cuando a los 16 años leí a Simone de Beauvoir pude encontrarle nombre a mi malestar. Mi madre me transmitió devoción por los libros y mi padre la necesidad de formarme en la universidad para convertirme en una profesional independiente. Tuve la suerte de estudiar Filosofía mientras mi hijo era cuidado en la guardería de la Universidad. En relación a mi trabajo he puesto un especial interés en las genealogías feministas sudamericanas, construyendo ese concepto a medida que fui haciendo investigaciones específicas. La construcción de una historia dominante sobre el feminismo nos ha llevado a desconocer figuras relevantes como Alicia Moreau, Angélica Mendoza o Florencia Fossatti, por mencionar tres ejemplos.
El problema es que los grandes relatos se construyen en los centros de poder y de producción intelectual. Por citar un caso, Betty Friedan es considerada una feminista importante, cuando en realidad fue racista. Me gusta pensar en esas genealogías porque son contenciosas y complejas. Una genealogía feminista es una trama en la que te reconocés y no implica que esas mujeres se autodesignaran así.
-¿En qué trama se reconoce usted?
-Me reconozco en una trama muy deshilachada porque es difícil recuperar esas memorias. Igualmente me reconozco en la trama que incluye a Manuela Sáenz y en el siglo XX a Lélia González, que tiene uno de los textos más maravillosos sobre feminismo negro sin ser estadounidense. El racismo en América Latina tiene que ver con el mestizaje y niega parte importantísima de nuestra ancestralidad.
También incluye a mi chozna ranquel y a Macacha Güemes, una conspiradora muy inteligente que colaboró intensamente con su hermano en el sostenimiento de la guerra de guerrillas en el norte. Mi trama, por supuesto, tiene a mis hermanas de la vida. El feminismo en este momento histórico tiene sus raíces más profundas en las compañeras del Movimiento Sin Tierra, las que sostienen la vida en los barrios y las que luchan a diario contra la violencia patriarcal. El feminismo no es la lucha por una sola causa.
Alejandra Ciriza (1)
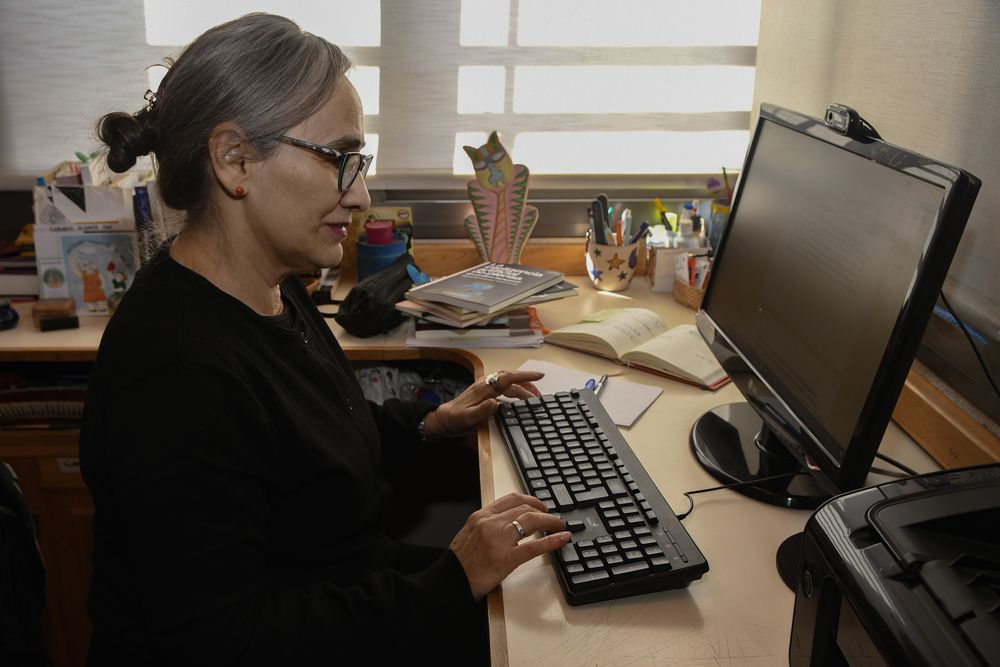
Ramiro Gómez / Los Andes
Alejandra Ciriza ha publicado más de 70 trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales con referato, en revistas culturales y de difusión, editado 3 libros colectivos y escrito más de 30 capítulos de libros en compilaciones publicadas por editoriales reconocidas. Ha sido Investigadora invitada de la Maison de Sciences de l’Homme, Paris, Francia para la realización de estadías de pesquisa sobre temas de su interés.
Ha sido profesora visitante en prestigiosas instituciones universitarias latinoamericanas y europeas. En cuanto a su desempeño en la formación de recursos humanos y dirección de proyectos, ha dirigido 41 tesis de grado en ciencias sociales y psicología, 16 tesis de postgrado y más de 20 becarios de instituciones nacionales. Realiza una intensa labor de difusión y extensión universitaria. Es activista en organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos.
Ping Pong-¿Qué conceptos y valores son transversales a tu trabajo y en la vida? El reconocimiento de mis ancestras, de mi abuela materna y de las genealogías feministas que investigo. El cuidado de la naturaleza y del agua. La importancia de toda cría, humana y animal. También las ideas de dignidad, justicia, igualdad y libertad.
-¿Una frase de cabecera? Una frase de mi hermana, Sofía D’Andrea, "por lo áspero a las estrellas".
-Si no fueras docente e investigadora, ¿qué serías? Jardinera.
-¿Todo es político? Todo.
-¿Un objetivo pendiente y tres feministas influyentes desde lo teórico? Recuperar escritos y hacer un libro propio. Pensaría mucho en alguien que me ayudó a pensar cuestiones impensadas para mí como Yuderkys Espinosa, Claudia Korol y Sofía D’Andrea.
-¿El mayor aprendizaje que obtuviste del historiador y filósofo Arturo Roig? Tener en cuenta los archivos, contar con una perspectiva histórica para leerlo todo y saber de la provisoriedad del conocimiento. Aprendí de él la paciencia, la tolerancia a la frustración, me enseñó mucha historia de nuestra América y le debo un montón.
-¿Una planta sanadora? La lavanda y la violeta.
losandes



